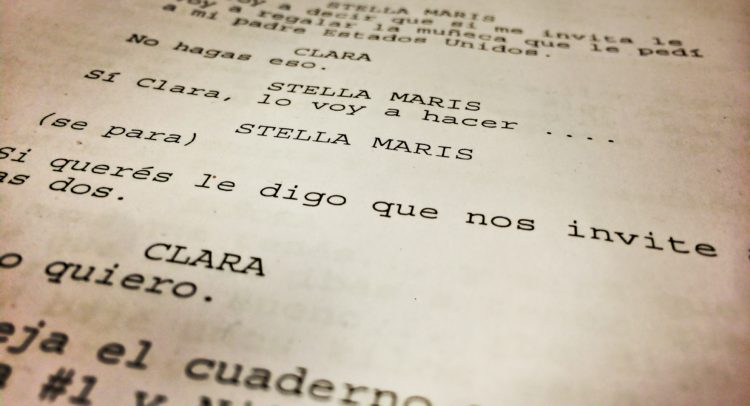Por Manuel Alejandro Escoffié
Por Manuel Alejandro Escoffié
Como muchos de los que quizás leen estas líneas, mi conexión con el cine inició en el nivel básico de un espectador. Nada más complicado que ver todas las películas que pudiese y disfrutarlas; sin necesidad o interés por ir más allá. Sin embargo, en algún punto comenzó a sucederme algo que no acostumbra sucederles a muchos. Pasé de limitarme a ver películas a querer saber cada vez más cómo se hacían. A querer conocer los más recónditos secretos de su realización. De tal modo que no sería extraño suponer que, tan pronto el boom del DVD alcanzó su apoteosis entre finales de los años 90´s y entre principios de los 2000´s, consumí cuanto audio-comentario, documental detrás de cámaras y featurette en ediciones especiales cayera a mis manos, con el afán de un adicto a la nicotina lamiendo las orillas de un cenicero. El truco de magia ya no era suficiente; ahora necesitaba hurgar dentro del maletín del mago. Tiempo después, otra cosa me sucedió: pasé de querer saber los secretos del truco a querer crear los míos propios. A querer convertirme en director de cine. Y no solo eso: me convencí a mí mismo de que tenía talento y de que era mi vocación. De que mi vida había sido un preludio hacia este momento. De que estaba programado para ser director o nada. Por si fuese poco, acabé también convencido de que tenía cosas creativas, originales e interesantes que decir por medio del cine, así como el derecho innato a que el público las conociera. Como si éste me lo debiese. El primer y más frecuente pecado de la juventud es la pretensión.
A muchos años de ello, con la experiencia de haber dirigido en unas cuantas ocasiones, mientras reviso miles de fotos de rodaje, viejas carpetas de producción y humedecidas hojas de guiones; todos documentos concernientes a cortometrajes realizados en mi época de estudiante, me siento con la madurez para admitir no solo haber “pecado” de tal manera, sino también que, en el fondo, no quería ser director de cine tanto como creía. Más bien me enamoré de la idea de ser uno. De lo que culturalmente se le atribuye a la profesión y no de la profesión en sí. De lo contrario, quizás ahora estaría justamente haciendo eso. En cuanto al derecho natural para presumir de mi “talento”, una inocente manera de plantearlo sería decir que aprendí la diferencia entre asumirlo y ganarlo. Igual que cuando todos descubrimos que Santa Claus no existe, que los bebés no llegan por cortesía de las cigüeñas y que Alex Syntek no ha tenido más que una increíble buena suerte, la realidad me dio un bofetón en la cara. Dolorosa, pero inevitable. Y a dicho adjetivo me atrevería a añadir el de “necesaria”; ya que lo duro del golpe, además de mis falsos sueños, despedazó un paradigma del que muchos en mi posición de antaño parecen adolecer: el erróneo paradigma de que la única y la más importante manera de llegar a ser parte del cine es logrando sentarse en la silla del director.
¿Cuántos estarán tan confundidos como yo lo estuve? ¿Cuántos se derrumbarán al descubrir que dirigir implica mucho más que gritar órdenes con un megáfono? ¿Cuántos tendrán el estómago para el compromiso que representa? ¿Qué será lo que ellos buscan en el cine o lo que esperan de él? ¿Demostrar que son unos “artistas” serios? ¿Qué conocen la filmografía de su cineasta favorito calcándole movimientos de cámara cuya función apenas comprenden? ¿Tomarse una selfie en Cannes? Dirigir es como cualquier vocación. No es la única ni tiene que ser para cualquiera.