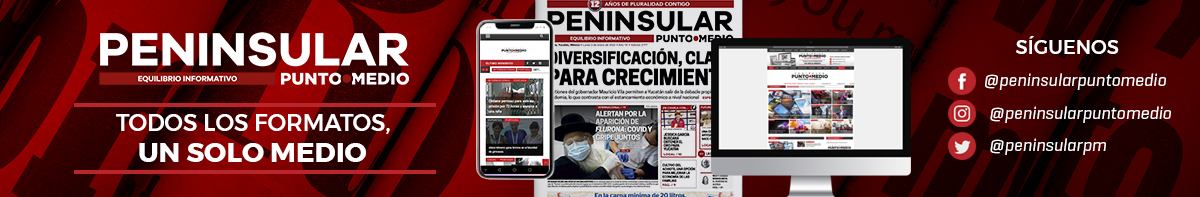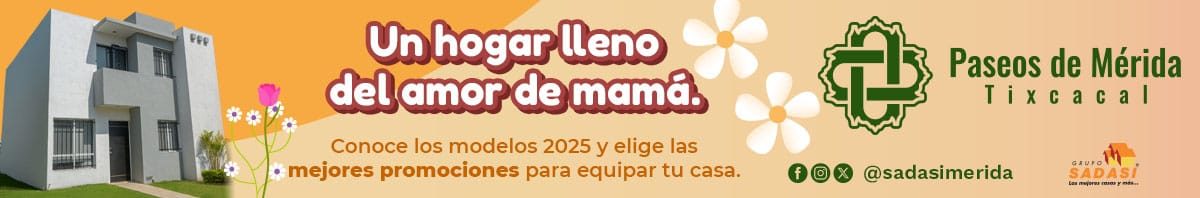La precisión de los mayas no deja de impresionar al mundo y aunque el equinoccio de otoño no atrae a tantos visitantes en las zonas arqueológicas como el de primavera, para los especialistas es el momento de recoger lo sembrado
El equinoccio de otoño, que comenzó este sábado a las 0:49 horas, turísticamente no es tan atractivo como el de primavera, que reúne a cientos de visitantes en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún; sin embargo, para el hombre del campo marca el tiempo de la cosecha, de acuerdo al líder de la Confederación Nacional Campesina en Yucatán, Juan Medina Castro y el ingeniero agrónomo Bernardo Caamal Itzá.
Como se sabe, en marzo y en menor número en septiembre los turistas acuden a Chichén Itzá a presenciar los equinoccios, que permiten observar el “descenso” del dios maya Kukulcán o serpiente emplumada a través de las escalinatas del edificio conocido como el Castillo. Hay quienes asisten vestidos de blanco para “cargarse de energía”.
Pero para el campesino, los equinoccios son marcadores de tiempo, ya que en el caso de la primavera señala el tiempo de la siembra, y el del otoño la cosecha.
Entre los especialistas hay diversos puntos de vista, pues mientras Medina Castro aseguró que el cambio climático ha retrasado el comienzo de las lluvias, lo que propicia imprecisiones para el comienzo de la siembra, ya que ésta se realiza con las primeras precipitaciones, Caamal Itzá dijo que el método de las “cabañuelas” tiene un 70 por ciento de efectividad: “lo que sucede es que las nuevas generaciones no conocen el método, además de que cada vez hay menos personas que se dedican al campo”, afirmó.
Con el arribo del otoño, los días calurosos llegan a su fin. Dicho fenómeno marca el comienzo de la temporada en la que las temperaturas empiezan a disminuir, aparecen los vientos frescos y las noches se perciben largas.
La Tierra atraviesa dos equinoccios a lo largo del año: verano y otoño. Durante el segundo, los árboles y plantas dejan atrás sus colores vivos, producto de la reducción de la luz solar. Pero hay mucho más detrás de este evento propio de la naturaleza.
La palabra equinoccio procede del latín y significa “noche igual”, es decir, que el día y la noche tienen una duración de 12 horas exactas en el momento en que sucede.
La Tierra gira con un eje de una inclinación de 23.5 grados respecto a su plano orbital. Y mientras realiza su órbita de 365 días, los hemisferios del planeta se inclinan, acercándose o alejándose de los rayos solares, explicó la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés).
El otoño tendrá una duración aproximada de 89 días y 21 horas, y terminará el próximo 22 de diciembre, cuando comience el invierno.
Lo anterior se debe a que en diciembre el hemisferio norte se aleja del sol y los días se tornan más oscuros. En consecuencia, las noches registran bajas temperaturas, condiciones climatológicas propias de la temporada invernal.
En entrevista para Peninsular Punto Medio, Medina Castro señaló que el método de las cabañuelas algunas personas lo conservan, se ha pasado de generación en generación, pero actualmente poca gente lo conoce. “Los mayas, para todos los ciclos de la cosecha eran puntuales, los gringos se dieron cuenta que en la cosmogonía maya todo tiene una razón de ser, por ejemplo, descubren que para el equinoccio de primavera los mayas simbolizaban el inicio, el 21 de marzo, que es cuando baja Kukulcán”, comentó.
Indicó que desde el pasado jueves ya se puede apreciar en Chichén Itzá el fenómeno de luz y sombra, “se ve cómo desciende la serpiente, se ven las sombras, y el significado es la recoja de la cosecha, todo lo que se sembró en la primavera ya se puede empezar a cosechar a partir de ahora, son de milpas normales, no de riego”.
Explicó que entre las siembras en primavera figuran maíz, calabaza y frijol. “El que tarda un poco más es el espelón, que se debe empezar a cosechar poco antes de finados (Fieles Difuntos), como los mayas lo tenían medido. Con los mayas no hay casualidades, saben los ciclos de las gramíneas”, destacó.
Sin embargo, refirió que estas actividades se han visto afectadas por lo errático del tiempo, las lluvias, del clima por el cambio climático, “se ha dejado al planeta como queso Gruyere, de tanto sacarle petróleo, minas y demás, huecos por todo lado, se ha propiciado un desequilibrio”.
Dijo que en otoño lo que se puede sembrar son “ibes” –frijol blanco-, ya que estos se cosechan para noviembre o diciembre.
Respecto a que pocos utilizan el método de las “cabañuelas”, consideró que se ha perdido esta tradición y que el campo está abandonado por más de 30 años debido a la falta de apoyo. “Los campesinos no se quedan y se van a las ciudades a trabajar de meseros, jardineros, albañiles, no hay el relevo generacional en el campo, sus hijos tampoco trabajan el campo, se van de braceros, y las granjas están dando empleo, pero contaminan el agua la mayoría de estos”, lamentó.
Medina Castro recordó que el 21 de marzo de este año se realizó una ceremonia de petición de lluvias en el patio de la CNC, ceremonia que antiguamente se efectuaba en las milpas. “Los xmenes (curanderos) iban a las parcelas y estos había en todos los pueblos, actualmente habrá 30 en todo el Estado, la reducción es notoria, ya que se dedican a otras cosas”, comentó.
Señaló que las ceremonias de petición de lluvia se realizaban, luego de que preparaban la parcela, “el curandero lleva la comida a los dioses de los cuatro puntos cardinales, todos los campesinos lo hacían y eran efectivas, a los tres o cuatro días llovía, si había 10 curanderos al mismo tiempo lo realizaban en los cultivos. Cuando se adelantaban las lluvias ya no se pedían éstas si no era una ceremonia de agradecimiento para rendirle los honores a los dioses”, explicó.
Sin embargo, agregó, el campesino que no lo hacía corría riesgo de que le fuera mal, y si lograba su cosecha antes que el maíz madurara, este se lo comían los pájaros o conejos, que se concentraban por arte de magia en la milpa.
“Cuando se invoca a los dioses mayas se pide para obtener una buena cosecha, que no le entre plagas, que la hierba no crezca rápido, que dé tiempo a las plantas a desarrollarse, que los animales no se lo coman, porque se invocan a los hermanos pájaros, que den descanso a la milpa, para que lo aproveche la gente ya que los animales del monte tienen comida, mientras llueva hay alimento”.
Cabañuelas aún son precisas
Por su parte, Caamal Itzá negó que las “cabañuelas” ya no sean precisas, ya que llevan más de 30 años practicándose y que tienen un 70 por ciento de efectividad.
“Lo que sucede es que hay que recurrir a indicadores como las hormigas, cigarra, a determinada floración que nos anuncian las lluvias. Además, actualmente existen sistemas satelitales para medir el clima, relojes, mientras que los mayas se guiaban de sus pirámides, las estrellas”, detalló.
Resaltó que los mayas también contaban con depósitos para preservar agua, los chultunes, y que actualmente son pocas las personas que cuidan el vital líquido en el estado.
Asimismo, indicó que en agosto pasado publicó su libro “Los relatos del Arux”, en el que aborda el manejo de la milpa, los mensajes que tiene la cruz y los ciclos de la luna. “Es importante que la gente sepa esto, porque en ocasiones siembra y no logra la planta, pero esto se debió a que no se basó en la luna”, anotó.
Lamentó el abandono que actualmente se vive en el campo, y que, pese a que hay déficit de producción de alimentos, no se apoya a los agricultores, ya que se prefiere importar alimentos que están propiciando enfermedades como el cáncer.
Texto y fotos: Darwil Ail