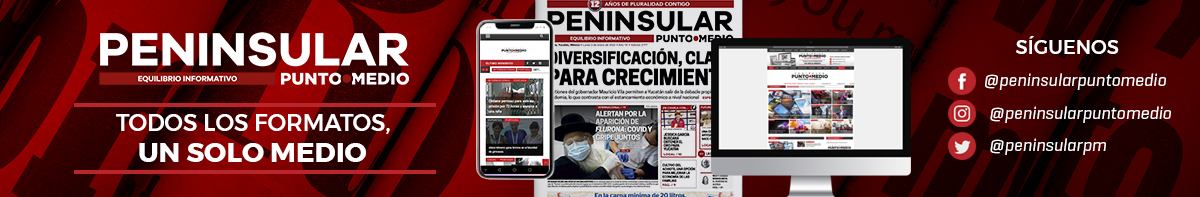Niños y niñas que cantan a las puertas de los hogares, con velas y una caja adornada con imágenes de María y José, es una actividad que poco a poco se deja de observar en estas fechas previas a la navidad.
Mientras el caballero, el general, nos da permiso para comenzar, es necesario recordar una legendaria tradición. Aquella que vive en la memoria colectiva de muchos yucatecos y que por muchos años marcó el inicio de las llamadas fiestas decembrinas, la muy recordada, pero poco practicada, “ramada”.
Hoy en día es casi nula la existencia de esta actividad que marcó una época en la cultura yucateca, y en México, entre algunas generaciones.
La ramada fue definida en su momento por el profesor Jorge Álvarez Rendón como una versión infantil de las posadas, con cantos especiales y acompañamientos de algunos instrumentos como la pandereta, castañuelas y sonajas.
Sin embargo, con el pasar de los días, estos fueron cambiados por una lata o envase con piedritas. El fin era el mismo, llevar el ritmo de casa en casa para ganarse el llamado aguinaldo. Tal y como lo dice este fragmento:
“La calaca tiene un diente,
tiene un diente.
Topogigio tiene dos.
Si nos dan nuestro aguinaldo, aguinaldo
se lo pagará el señor”.
Parte de la letra hace referencia al pasaje bíblico del nacimiento de Jesús, luego de que María y José pidieran posada:
“Aquí está la virgen
de todas las flores.
En un jacalito
de cal y de arena
nació Jesucristo
para Nochebuena”.
Es la respuesta, dar o no el aguinaldo, lo que puede salvarte de una estrofa colorida, y por más divertida, que hace referencia a lo tacaño que eres:
“Ya se va la rama
con patas de alambre,
porque en esta casa
se mueren de hambre”.
Hablar de las ramadas como parte de la cultura popular ha sido inevitable en varias publicaciones literarias de la entidad, tales como “Cosas del mayab” de Miguel Ángel Orilla: “Por las serpentinas y polvorientas calles del pueblo, se pueden ver a nutrido grupo de chiquillos que cantan a las puertas de los hogares”, se lee en el escrito publicado en 2002.
“La tenue luz de una vela o veladora ilumina las caritas sonrientes de los chiquillos que se apuran por visitar el mayor número de casas”, continúa.
HISTORIA
Según datos históricos hace cuatro siglos las posadas llegaron a México. Se cuenta que fray Diego de Soria obtuvo un permiso de parte del Papa Sixto V para celebrar misas llamadas “aguinaldos” en los atrios de las iglesias de la nueva España, pero esta actividad salió de las iglesias en el siglo XVIII para irse a barrios y casas. Siendo esta idea la que se popularizó en esta tierra.
Se sabe que con el paso de los años se fueron agregando nuevos elementos, como: ofrecer comida, el baile y la petición de aguinaldo que se asignó a grupos de niños y jóvenes, que quizás, posteriormente derivó en las “ramas” o “ramadas” del ayer.
LA OTRA RAMADA
Por otra parte, en el libro “Nuestros abuelos nos contaron”, se hace referencia a un tipo de ramada, la cual es muy diferente a lo que se explica anteriormente y que vale la pena conocer.
“El día del gremio sale de la casa que le corresponda y van todos en peregrinación con la música… La ramada es como una piñata en forma de campana a la que le ponen plátano, piña, Coca-Cola (antes también lo ponían aguardiente), pan, mango.
De antes le ponían sidra pino porque solo eso se tomaba. Tampoco había cerveza”.
También, explica que, según lo visto en otros pueblos, la ramada se hacía con un palo al que le ponen una canasta arriba y ahí se colocaban las cosas.
LA VISIÓN DESDE LA IGLESIA
Por su parte el padre Jorge Martínez Ruz, coordinador de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Yucatán, coincidió que las ramadas, o rama, tienen relación con la tradición de las posadas, recordando que son los días correspondientes a la novena previo a la navidad, donde, entre otras cosas, se acostumbran a cantar con las imágenes de María y José para que les den posada.
“Las ramadas son la extensión de esta práctica, sobre todo seguida por los niños y los pequeños. Salen en grupos de vecinos, amigos, y decoran las lámparas y faroles con las imágenes de María y José como peregrinos.
Llevan ramas que decoran con cintas, luces, siendo una prolongación del arbolito de navidad, pero también simboliza el verde de la esperanza”, expuso.
Texto: Jesús Gómez
Fotos: Cortesía